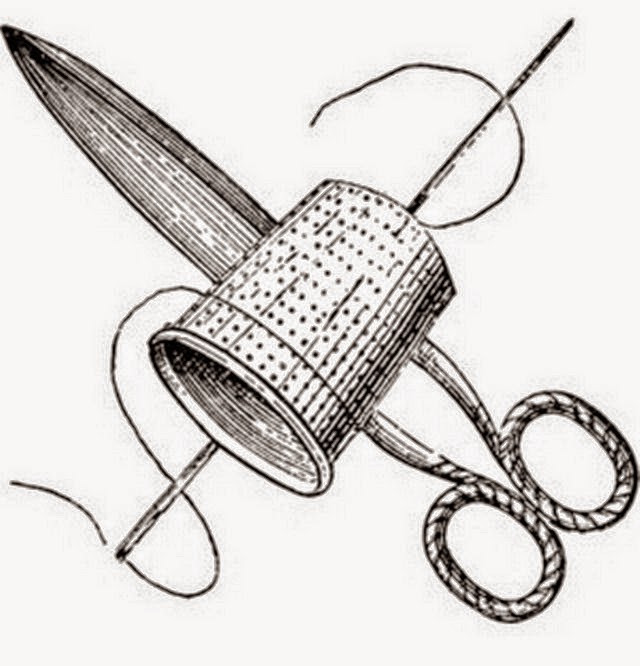INFANCIA

Defino
infancia: su origen es de la palabra latina “infantia” y es la etapa de la
existencia de un ser humano que se inicia en el nacimiento –o sea, el día que
nació el okupa, que me lo digan a mí, inolvidable hasta el día de hoy– y se
extiende hasta la pubertad. Me he informado y, resumiendo, viene a decir que me
quedan muuuchos años de soportarle. El concepto también se emplea para nombrar
a la totalidad de los niños que se encuentran dentro de dicho grupo etario –no,
no es despectivo hacia él; me he vuelto a informar y significa “edad”–. Yo
también pertenezco a dicho grupo, pero ¡soy normal!
Este
pasado verano, mis padres nos llevaron quince días al Campamento de Infancia
Las Montañas, para que sintamos los beneficios de la madre naturaleza. Nombre
atrayente, ¿eh?, pero montañas, montañas, no había; bueno, si engurruñabas los
ojos y, con un poco de imaginación, las veías, allí a lontananza y difuminadas
en tonos malvas, como en las pinturas al óleo. ¡Yo que me imaginaba como Heidi,
corriendo descalza en lo alto de una verde colina, empujando al okupa –sin
querer queriendo, ¿eh?, y sin cantar abuelito dime tú– y contemplando cómo
rodaba el tierno infante! Un chasco, mi gozo en un pozo. Ya se me ocurriría
otra opción, aún quedaban quince días.
Por
las noches, con los monitores del campamento, nos sentábamos alrededor de una
hoguera, contando cuentos de miedo que hacían reír. Durante el día, montábamos
a caballo, plantábamos verduras en un huerto..., mi hermano, se dedicaba a la
vida contemplativa u observaba –bueno, no sé; cualquiera entra en su voluminosa
cabeza. Es y será un misterio–. A la hora de la comida, todos juntos, sentados
en largas mesas de madera, nos ponían platos para compartir. Okupa decía que él
no compartía; y menos la lechuga, que eso verde no era un plato.
El
Campamento Las Montañas (inexistentes) era una granja escuela. Los monitores
nos dijeron que preparásemos cada uno un trabajo para el último día de la
quincena. Había gallinas, patos, cerdos, corderos, vacas, burros… y muchas
moscas, ¡claro! Mi trabajo consistió en observar cómo incuban las gallinas sus
huevos, cuándo deponen cluecas (esto lo ignoraba: ¡cluecas!). Fue fantástico:
tarda veinte días en nacer el pollito –deben de recibir mucho calor de la
gallina–, rompen la cáscara, tardan nueve horas en salir del huevo; picando,
picando y como por arte de magia, asoma un diminuto pollito amarillo, piando,
con torpes movimientos, despojándose de la dura cáscara. Este fue mi trabajo,
que expuse al final, delante de todos nuestros padres, el último día. ¡Me
aplaudieron y todo!
¿El
okupa? Subió a la especie de escenario rural improvisado con un gran bote de
cristal trasparente que dejaba ver en su interior una masa negra; éste, en una
mano. En la otra, un matamoscas. El público allí presente aplaudió –nos lo
hacían a todos, ¿eh?–. Cese de aplausos. Silencio. Más silencio. El okupa se
quedó colgado como el botafumeiro de Santiago de Compostela, moviendo su tierno
piececito derecho, adelante y hacia atrás, lentamente, una y otra vez –esto
significa... !peligro!–; está ausente, su mente viaja a no se sabe dónde –entra
en éxtasis así, a pelo, sin doparse–. Al grito de “¡tú puedes, Guillermo!” –el
de mi padre, claro–, okupa cesó el innecesario desgaste de suela, mirada hacia
el suelo y se lanzó:
–Poz
aquí tengo dozcientaz trece mozcaz. Laz he cazado yo zolo con ezto –blandió el
matamoscas de plástico anaranjado, made in China, a modo de espada–. Hay trez
tipoz de mozcaz: laz zumbonaz, hacen ruído, ze eztampan contra laz ventanaz,
pin, pan, pin pan; laz pegajozaz, ezaz ze te ponen en el pelo, la boca, en el
flan del otro día, de poco me como una, pero la ezcupí, toda pringoza, huuaag,
eztaba morida, la tengo con laz demáz, en ezte tarro; y laz que giran y giran,
zin ruído, volando en mitad del cuarto de laz literaz, zon máz fácilez de
cazar, zon tontaz y ahora laz voy plantar, para que crezcan.
Tras
esta disertación académica magistral, silencio, de nuevo roto por los aplausos
de mis padres, seguido por los demás, por pura cortesía. Mi hermano se vino
arriba, dando saltos y más saltos de alegría al grito de: “¡Aquí, aquí eztan todas,
en el tarro, hazta la chupada!
Yo
pensaba: ¡qué pena, no tener cerca una verde e inclinada colina!
Ana Pérez
Urquiza©