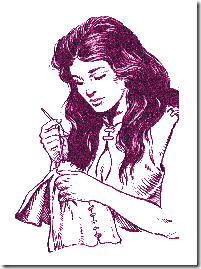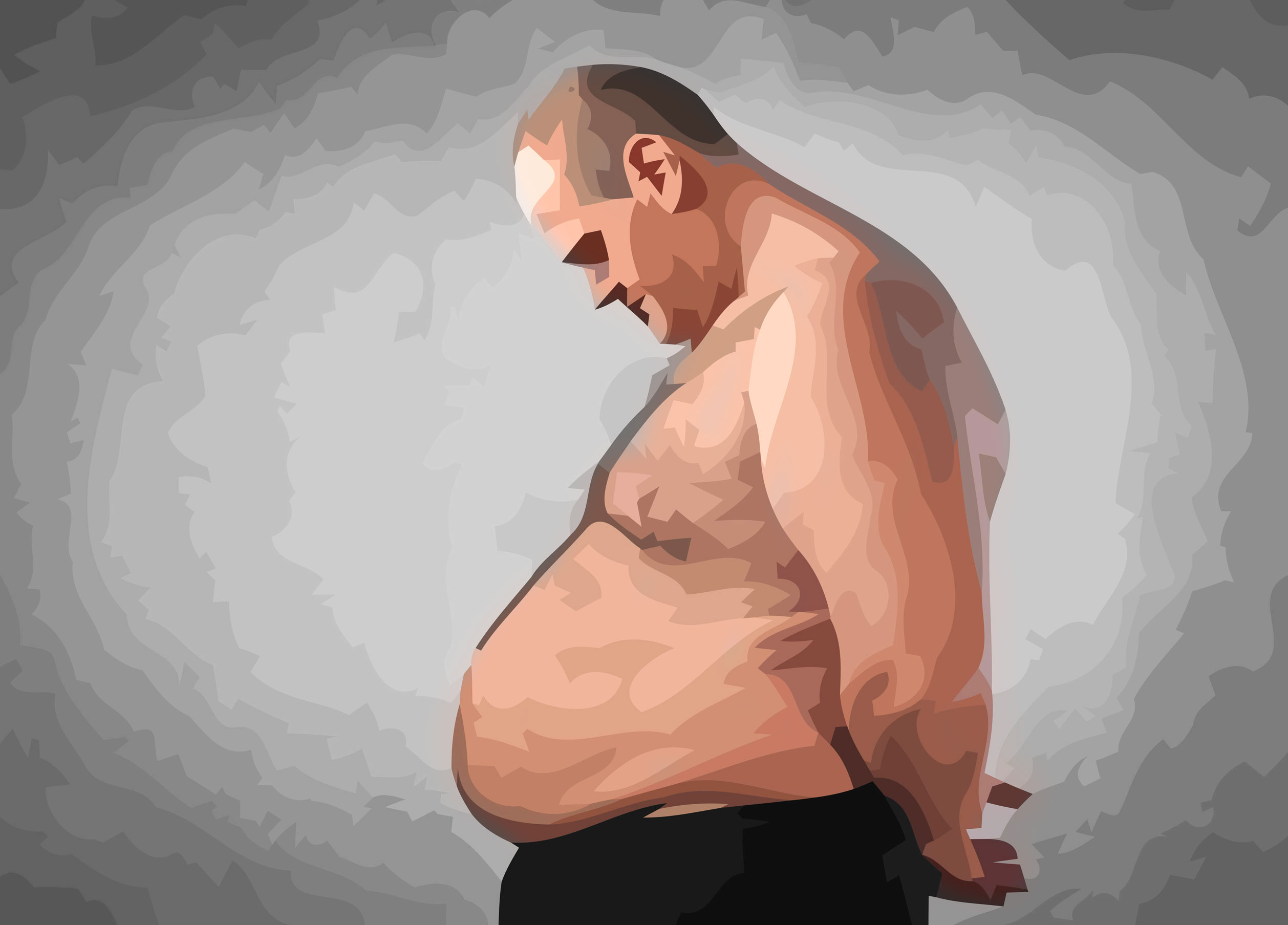CELOS
Joaquín era un hombre tranquilo. Para
él, la vida consistía en una serie de rutinas bien asentadas que le permitían saborear
cada instante sin que nada turbara su trabajo y su vida doméstica. Laborioso, metódico,
disciplinado, su perfecto orden cotidiano le procuraba una sensación de control
y de seguridad. Odiaba los imprevistos. No tenía hijos, pero eso no lo
incomodaba. Aunque nunca lo confesó a su mujer, se alegraba secretamente de que
no hubieran podido tenerlos, pues siempre pensó que los niños no eran más que
un incordio y un continuo sobresalto.
Dolors,
su mujer —“un pedazo de tía”, decían por ahí—, andaba rascando los cuarenta y
provenía de un pueblucho perdido en las montañas de la provincia de Gerona, donde
Cristo dio las tres voces, en el corazón de los Pirineos catalanes. Esbelta,
guapa, segura de sí misma ya desde jovencita, Joaquín la conoció por casualidad
cuando hizo el servicio militar por aquellas tierras. Se enamoraron perdidamente
y, en cuanto él acabó sus obligaciones castrenses y se puso a trabajar en la
carnicería de su padre, en un pueblo de regular tamaño anclado en los valles
cántabros, se casaron contra viento y marea siendo los dos aún muy jóvenes.
Los
padres de Joaquín murieron en un accidente de carretera, cuando el autobús que
les llevaba de vacaciones cayó desde lo alto de un terraplén hasta la vía del
tren y fue arrollado por éste. Desde entonces, Dolors trabajaba en la
carnicería, compaginando esta ocupación con sus quehaceres domésticos con una
laboriosidad y eficiencia admirables. Ella estaba tras el mostrador, atendiendo
a los clientes, mientras Joaquín, en una estancia anexa que él llamaba su “sala
de máquinas”, rodeado de artesas, rascadores, cuchillos, garabatos y demás
utensilios propios de su oficio, se afanaba preferentemente en cortar las
piezas de carne, preparar embutidos, salchichas, ahumados, etc. Hasta hacía
poco, contaba con la ayuda de un mozo de carnicero y así podía él atender a los
clientes cuando Dolors estaba trabajando en casa o haciendo sus compras; pero
ahora, tras la crisis, se les hacía cuesta arriba pagar el sueldo de un
empleado, así que se las arreglaba el matrimonio solo.
En la
carnicería, los clientes respiraban el orden y la limpieza nada más traspasar
el umbral de la puerta. A la izquierda, el mostrador, desbordante de
longanizas, salchichas cocidas, ensaladas de fiambre, bandejas de carne picada,
de jamón cocido y demás, todo ordenado perfectamente y con los precios bien
visibles. Tras el mostrador, la bella Dolors, siempre sonriente, encantadora, y
tras ella, la pared repleta de jamones colgados, hojas de tocino, carne seca...
A la derecha del recinto, un gran congelador rectangular con platos preparados
y, contra la pared del fondo, unas estanterías, de lado a lado, con salsas de
todas las clases, latas de foie gras
y otros productos envasados. En el centro mismo del recinto, donde aguardaban
los clientes su turno, un gran cesto circular, montado sobre unas patas de
hierro forjado, contenía las ofertas especiales, generalmente preparados
artesanales salidos de la innovadora maestría de Joaquín, que gozaban de gran
aceptación porque, además de ser ocasionales y no saber nunca cuándo se iban a
repetir, siempre eran de la mejor calidad: morcillas que ríase usted de las de
Burgos, salchichas que ya quisieran para sí los alemanes, hamburguesas que
harían chuparse los dedos a cualquier americano.
Pero
Joaquín, donde se sentía más a gusto, plenamente feliz y realizado, no era tanto
en la tienda como en la trastienda, en su “sala de máquinas”. Ataviado con
delantal de carnicero y gorro, la camisa remangada, manejaba con maestría la
sierra y el hacha para cortar huesos, el cuchillo de desosar, el
cuchillo-rajadera… Cortaba con destreza las grandes piezas que le entregaban de
madrugada los días señalados y guardaba en el frigorífico las partes
debidamente ordenadas: aquí las de ternera y vaca —espaldillas, lomos,
solomillos, faldas, culetas, babillas—, allí las de cerdo —agujas, chuletas, lomos,
solomillos, pancetas, paletillas—, más allá las de cordero y, en el anaquel de
arriba, los pollos y los conejos. A la izquierda, junto a la puerta que daba a
la tienda, había instalado un gran horno con dispositivo de producción de vapor
para estofar del que se sentía orgulloso, porque no lo había mejor en el
mercado. Junto a él, una amplia mesa de trabajo, con rascadores, espumaderas,
embutidor de mano, tubo para rellenar y otros elementos que manejaba con la enorme
pericia adquirida con el correr de los años. En el rincón, un ahumadero,
enorme, que llegaba casi hasta el techo y desde el que salían dos tubos que se
empotraban en la pared, para la entrada y salida, respectivamente, del aire.
Contra la pared opuesta, una amplia pila de lavado, la máquina para picar la
carne y una gran tabla de carnicero donde llevaba a cabo los trabajos más rudos.
Por todas partes, cuchillos, sierras, rascadores, cubos de basura. Y una
limpieza que parecía imposible conseguir trabajando allí una persona sola. Pero
es que Joaquín era un obseso de la pulcritud, el esmero, el trabajo bien hecho.
Su momento
más querido eran aquellas dos horas en que cada mañana, solo en la carnicería,
antes de abrir la puerta al público, preparaba las especialidades que tanto
gustaban a sus clientes y que habían granjeado un buen nombre a su
establecimiento y un bienestar económico a él y su mujer. Armado con sus
cuchillos y hachas de carnicero, golpeaba con mano firme y experta sobre los
muslos de ternera que le entregaban de madrugada, cortándolos en trozos de
tamaños adecuados para que cupieran en las cámaras frigoríficas; preparaba los
pollos y conejos para que estuvieran listos para su venta una vez puestos en el
mostrador; picaba carne e inventaba sus exquisitas especialidades para no dejar
de sorprender a sus queridos clientes. Entre las carnes despellejadas, vísceras
esparcidas, cubos de sangre y sus máquinas y herramientas: él, el hombre, y su regia
soledad. Por la noche, en casa, al fin los dos solos, miraba a Dolors con la
misma delectación sensual que en su juventud y pensaba que no podía haber
hombre más afortunado que él. Joaquín era feliz.
Un
día, su prima Alicia, con la que había ido al colegio y con quien siempre, toda
su vida, había tenido una relación de amistad y que era la única persona en el
mundo, incluida su mujer, con la que jamás había tenido reserva alguna, quiso
hablar con él en privado. Una vez a solas, ella, con la ruda franqueza propia
de la familia de campesinos de la que provenía, le dijo que su mujer, Dolors,
le estaba poniendo los cuernos. Que todos los miércoles, cuando se suponía que
estaba de compras, se encontraba con un hombre en un pequeño hotel de carretera
a unos veinte kilómetros de allí; y que lo había descubierto por casualidad
pero se había asegurado, espiándolos, para no tener dudas antes de decirle nada
a él.
Joaquín
sintió como si un martillo pilón se hubiera desplomado de pronto sobre su
pecho, aplastándoselo e incapacitándolo para inhalar ni una pizca de aire. Durante
varios minutos no pudo emitir palabra alguna, sólo bregaba con sus pulmones
para que le devolvieran la vida. Le preguntó a su prima, suplicándole con la
mirada, si estaba segura, si no había posibilidad de que la hubiera confundido
con otra persona. No había confusión posible. Y él, ¿quién era? Alicia no lo
había visto nunca antes; desde luego no era del pueblo, imposible. Joaquín
parecía un perro rabioso; sus ojos, inyectados de sangre; las venas, abultadas en
la frente y en el cuello, tanto que Alicia pensó que no le fueran a estallar.
Joaquín no había sabido jamás lo que eran los celos, y ahora, de repente, sin
preaviso, sintió un zarpazo desgarrador para el que no estaba preparado, como
si un animal se hubiera metido en su interior y le estuviera devorando las
entrañas.
Esa
misma noche mató a Dolors. La metió en la “sala de máquinas”, le cortó el
cuello de lado a lado de un solo y certero tajo con un cuchillo jamonero, la
desangró y la descuartizó; desosó los trozos, los pasó por la máquina de picar
carne y luego lo guardó todo ordenadamente en bolsas de plástico en el
congelador. De los restos, básicamente los huesos y las vísceras, se deshizo en
la forma habitual, como lo había hecho siempre con los de los animales.
En
la tienda preguntaban por Dolors: que dónde estaba, que si se encontraba mal.
Joaquín les decía que se había tenido que ir a su pueblo natal en las montañas
de Gerona, asuntos familiares, y que seguramente tardaría en regresar. Hasta
que volviera, Alicia, su prima, le ayudaría en la tienda. Entretanto, los
clientes estaban encantados con las nuevas hamburguesas que se le había
ocurrido hacer a Joaquín, y el cesto de especialidades de la casa se vaciaba cada
mañana en un periquete. Le preguntaban que cómo demonios se las había ingeniado
para obtener una mezcla de carnes tan sabrosa, que de qué eran, que de dónde se
las servían, que qué regustito tan bueno te dejaban en la boca. Pero él jamás
desvelaba sus recetas; no lo había hecho nunca.
La
venganza apaciguó a Joaquín, pero no por mucho tiempo. Su desquite estaba
consumado sólo a medias. Al cabo de unas semanas, ya había asimilado lo que hizo
con su mujer, ya se sentía reconciliado con el hecho de haberle dado su
merecido, pero el fuego de los celos volvía a consumirle, las llamas del odio
seguían lamiéndole la carne. No paraba de darle vueltas a la cabeza sobre quién
sería el amante de su ex mujer. Insistentemente le hacía preguntas a su prima Alicia,
quien, poco a poco, pregunta a pregunta, iba recordando un detalle por aquí,
otro por allá: era tirando a alto, delgado pero con un poco de barriga, llevaba
un coche blanco un poco destartalado, con una abolladura en la puerta y con
matrícula de Madrid… ah, sí, y tenía el pelo gris y bastante largo, le llegaba casi
hasta los hombros, y llevaba bigote, también gris.
Nada;
del pueblo, imposible. Joaquín no pensaba ya en otra cosa. De día y de noche,
su cabeza daba vueltas y más vueltas y hacía conjeturas barajando los pocos
datos que Alicia le había podido aportar sobre él: no podía ser alguien
simplemente de paso, porque se veían todas las semanas; tenía que vivir en
alguno de los pueblos cercanos, porque no iba a venir una semana sí y otra
también desde demasiado lejos para pasar una hora u hora y media como mucho; y teniendo
las características del coche, y sabiendo que llevaba el cabello largo y gris,
y el bigote… Era cuestión de tiempo dar con él. Se dedicó a recorrer todos los
domingos, metódicamente, una y otra vez, los pueblos en derredor, primero en un
radio pequeño, luego cada vez más grande, en la seguridad de que acabaría encontrándolo
tarde o temprano.
Un
domingo, en uno de tantos pueblos investigados, lo encontró. Primero vio el
coche blanco, matrícula de Madrid, destartalado, con una abolladura en la
puerta, aparcado frente a un bloque de pisos. Su corazón comenzó a palpitar
desbocado. A partir de entonces, montó guardia durante horas y horas, domingo
tras domingo, esperando que saliera su dueño y ratificar que se trataba,
efectivamente, de su presa. Hasta que la presa salió y se metió en el coche
destartalado: el hombre alto, con algo de barriga, cabello largo y bigote,
ambos de color gris. Antes de que la presa hubiera podido poner el coche en marcha,
Joaquín, como un rayo, se introdujo en él, se sentó en el asiento del pasajero,
le puso en el cuello un cuchillo para desollar y le dijo que condujera. Una vez
en la “sala de máquinas”, sin mediar palabra, le clavó un cuchillo de matarife
de treinta centímetros entre las costillas, justo por debajo del esternón,
empujándolo poderosamente hacia arriba con las dos manos, en ángulo ascendente
ligeramente desviado hacia la derecha, sabiendo que le partiría en dos el
corazón. El infeliz cayó muerto al instante y sólo pudo exhalar un gemido
ahogado que a Joaquín le pareció como la tos de un asmático.
Volvió
a repetir las operaciones que había llevado a cabo con tanto éxito cuando lo de
Dolors, con la misma maestría y escrupulosidad. Esta vez, sus clientes quedaron
maravillados con las exquisitas butifarras y salchichas, y sobre todo con
aquellas increíbles morcillas: que qué sabor tan exquisito, que aquella sangre
debía de ser de cerdos pata negra, porque había que ver qué rica estaba.
Ahora,
por fin, Joaquín se sentía plenamente resarcido. Los dos amantes habían
recibido su merecido y él podía vivir en paz. Aquel fuego interior se fue
apagando, su vida volvía a girar en torno a su trabajo. Su mujer, según circuló
la versión oficial, una vez que hubo regresado a su pueblo natal, allá por los
Pirineos, había conocido a alguien y había abandonado a Joaquín. Nunca más
volvería. Joaquín vivía ahora con su prima Alicia, con quien, de tanto trabajar
juntos en la carnicería, ya se sabe, acabaron liándose. Los dos parecían
llevarse bien. Él volvía a ser el hombre feliz, ordenado, tranquilo y jovial que
siempre había sido.
Alicia,
en cambio, no era la mujer que Joaquín había conocido toda la vida. Parecía
amargada. Un día, ella, le dijo que no podía más, que tenía que confesarle
algo: le había engañado. Todo lo que le contó de Dolors y su amante era
mentira. Siempre había estado enamorada de él y creyó que, contándole que su
mujer le era infiel, él se separaría de Dolors y ella, Alicia, tendría el
camino libre. Jamás se le pasó por la cabeza que él haría la barbaridad que
hizo. Luego, como él la acosaba a preguntas sobre el amante, se vio contra las
cuerdas y fue inventando detalles a medida que él le iba tirando de la lengua, pensando
que era imposible que fuera a encontrar a nadie que encajara con aquella
descripción fraguada a base de datos dispersos y todos falsos; y que, con el
tiempo, se le iría pasando el ansia de venganza y dejaría de buscar y serían
felices los dos. El destino, la fatalidad, hicieron el resto. Pero ella no
podía más con el remordimiento y por eso tenía que contárselo. Y lloró, y le
suplicó que la perdonara.
Joaquín
estuvo desconsolado varios días. Pensó que todo aquello no podía ser más que
una pesadilla; que de un momento a otro despertaría y que Dolors, su mujer,
estaría allí, a su lado, como antes, y que no habría conocido nunca a aquel infortunado
cuya única culpa fue tener el pelo y bigote grises, un poco de barriga y
conducir un coche abollado y con matrícula de Madrid. Sí, despertaría y su
querida prima Alicia nunca le habría contado aquellas cosas terribles y todas
aquellas atrocidades jamás habrían sucedido.
El
carnicero del pueblo ya no volvió a sonreír. Jamás. Y eso que sus clientes le
daban palmaditas en la espalda y le felicitaban, porque parecía imposible pero
las nuevas hamburguesas que había últimamente en el cesto de las especialidades
superaban con creces todo lo que había confeccionado antes. ¡Qué lástima que su
prima Alicia se hubiera marchado tan súbitamente del pueblo y tuviera que hacer
todo el trabajo él solo!
José-Pedro Cladera ©