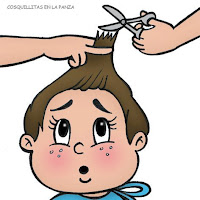TINTA INVISIBLE
Mientras conversábamos en grupo, salió a
colación una palabra que me supo picante: manía. Se dijo de ella que tenía
muchas y diferentes definiciones, porque no era lo mismo tener manías que te
tuvieran manía o ser maniaco.
Comencé a rebuscar en mi interior para saber
si tenía alguna manía o si se la tenía a alguien. Decidí que no poseía ese
defecto o cualidad. Automáticamente, supe que no entraría a formar parte de esa
estadística –odio las estadísticas–, aun a sabiendas de que entraría en otra:
en la de los que no están o estamos en la primera.
Lo que sí creo tener es la peculiaridad de
leer entre líneas o escuchar entre ondas los medios de comunicación. Esto
comenzó tras investigar unos datos periodísticos de principios del siglo IX,
donde los malos políticos tenían la misma manía que los actuales: creerse
superiores e intentar establecerse en el poder de por vida, sean o no
autócratas, y tener la convicción de convertirse en inmortales o algo parecido.
También tenían tendencia a mudarse en infantes malcriados y caprichosos en
busca de su propio interés y hablaban únicamente del bien común en las
elecciones o en discursos rimbombantes.
Ya lo decía mi bisabuelo: “Dios me ponga donde haya, que de coger ya me
encargo yo”.
Por lo que quedarían dos opciones: la
primera, leer y escuchar todos los medios para obtener una opinión de la media…
Compruebo, asombrada, que mi criterio también puede ser partidista.
La segunda opción sería no hacer caso, o
querer creer que hay políticos honrados y que desarrollan esta labor como es
debido. La mayoría de ellos son destituidos, dimiten por la desagradable y
vomitiva experiencia de ejercer la mala política, y otros que fallecen… ‘como
de improviso’.
Ligada a la definición de política, me
pregunto por qué llamaremos “familia política” a los familiares de nuestra
pareja. ¿Tendrá ese calificativo algo que ver con la ofensa o la indiferencia…?
¿O será para endulzar las palabras suegra
y suegro, que suenan ácidas y
resecas? Ay…, mejor dejo el tema.
Descubrí en mis recuerdos otro factor que
podría calificarse como un trastorno u obsesión: imaginar. Es posible que una
de las causas fuera que nuestro padre, desde muy pequeños, nos leía cada noche
antes de dormir, a pesar de llegar agotado del trabajo, y a la luz de una vela,
dado que carecíamos de luz eléctrica, no porque yo naciera a primeros de siglo,
sino porque estábamos alejados de núcleos poblados y, por esa causa, a la
compañía eléctrica no le era rentable conectarnos.
Eso y el
aislamiento de aquella casa, rodeada de montes, animales domésticos y silvestres –algunos, fieros– y por lindes de
caminos que sospechaba sin final y, menos aún, que llegaran a lugares con más
personas –porque, excepto mi familia, sumada a la llegada esporádica de obreros
para la recolección de manzanas, la siega en verano y la tala de los
eucaliptales que nos rodeaban, así como las escasas visitas de familiares, no
había nadie más–, acrecentarían mi fantasía infantil.
Eso cambió al comenzar a ir a la escuela, que
estaba a varios kilómetros de la casona colonial en la que habitábamos. Se
añadió otro sumando singular: mi curiosidad vestida de un insaciable ‘por qué’,
que dio lugar al producto que me llevó
al interés por la lectura, la escritura y la búsqueda del significado de las
palabras. Todo esto, incluida la integración en un grupo social que desconocía,
colmó de sorpresas mis ojos y oídos.
Y en esas me encuentro todavía.
Intentaba
levantar aquellas pequeñas alfombras de palabras de su suelo blanco y me
asombraba descubrir lo que guardaban debajo. Aquellas letras que formaban las
palabras me parecían trenzas que desmelenaba a mi antojo para averiguar de
dónde procedían, para qué sirvieron, por qué cambiaron… Las separaba, mezclaba
y destripaba hasta llegar al fondo del fondo. Me maravillaba saber y manejar
todas esas grafías. Es etimología, pero yo lo llamé “diversión en blanco y
negro”.
El primero de mis
experimentos fue separar la palabra paraguas,
‘para-aguas’, y me gustó el resultado: artefacto para parar el agua y más elementos.
La segunda palabra que manipulé fue separados,
‘sé-para-dos’ y ‘separa-dos’. Curiosa palabra que, con una sola tilde, obliga
al trío; sin ella, a un adiós o al mandato de separar a dos.
En el largo camino hasta el centro escolar,
recorría lindes de bosques y montes. Mis padres me prohibían atajarlos, para
evitar un insecto, la garrapata, porque se agarra con las patas y su boca de
dientes en la piel de los animales o en la nuestra. La tentación era grande y
separé esa palabra, ‘garra-pata’, y le di este significado: tenaz, sádica,
vampírica y feroz…
La escuela hizo
de mí una buscadora insaciable de palabras y respuestas en verbos, adverbios y
adjetivos que desmenucé, mejor dicho, diseccioné, y recosí… Así comenzó este
devenir de preguntas y respuestas; había muchas, muchísimas, hasta en la
asignatura de Religión, que, según decían los maestros, estaba todo muy claro,
pero que a mí me producía sarpullidos cuando tocaba esa clase.
Nunca comprendí lo que denominaban milagro ni
mandamiento o pecados. Según mi código, ‘manda-miento’ significaba mandar pero
mintiendo; diseccioné ‘peca-dos’ y encontré que guardaba contrasentidos, porque
para pecar no hacían falta dos, con uno era más que suficiente y, además, se
podía pecar un montón de montones de veces.
Tampoco concebía que un dios pudiera castigar
y hasta condenar con guerras, terremotos, huracanes y carencias varias, si
tenía el poder de crear o evitar todo eso porque Él era sobrehumano:
‘sobre-humano’…
Imaginé que Mefistófeles, otro ente
‘sobre-humano’ pero maligno, y Dios tenían disputas para ejercer su poder y
que, cuando ganaba el demonio, se desataban los cataclismos. El duelo se
solucionaba, eso creía yo, jugando a los bolos en el cielo, y cuando el demonio
tiraba todos los bolos, incluido el emboque, producía truenos espeluznantes
para cuerpo y alma y estallaban los desastres por toda la Tierra. Ese
pensamiento infantil me dio pesadillas. Muchas. Y siguen, porque el demonio
parece ganar demasiadas veces o… se hace mejor publicidad.
Los adjetivos, sustantivos, propios y
comunes, conjugación de los verbos, matemáticas y latín me produjeron y
producen grandes satisfacciones en este devenir… ¡Hum!, ´de-venir’… Uf, si lo
analizo bien, pude padecer algo de manía.
Por entonces, una vez a la semana y en el
momento en que la luna empujaba sin miramientos al sol, mi padre se reunía con
algunos amigos en la inmensa cocina de la casona y escuchaban una radio de
galena y una emisora, ¡sin música; aburridísima!
Mi padre había conseguido que, pagando el
precio de su mejor vaca lechera, llegara la luz a bordo de un cableado sujeto
en postes escuálidos que tan pronto se ladeaban de un lado como del otro,
dependiendo del viento –nunca estaban derechos–, como azotados en el suelo,
donde los cables soltaban chispas que parecían estrellas de tierra.
El vozarrón que todos ellos tenían, del que
hacían gala en otras ocasiones, se volvía un ligero murmullo; eso me intrigaba.
Una vez los sorprendí cuchicheando sobre una
tal Dictadura… En principio, creí que
era una persona malísima. Nunca había oído hablar de ella, ni siquiera en la
escuela. Supe de su importancia cuando busqué su significado en el diccionario;
la analicé y separé con rabia, ‘dicta-dura’: algo o alguien que ordena y que
ahoga con hambre, injusticia, cárceles, etc., por, solo, tener una idea
diferente. Era salvaje y sanguinaria, rencorosa, asesina… Intenté suavizarla
con un pequeño cambio, ‘dicta-blanda’, porque dictar hay que dictar, pero con
algo de ternura; seguro que se aprendería y viviría mejor.
Más tarde, llegaron a mis oídos infantiles,
entre sus rumores mientras escuchaban la emisora, palabras sueltas: disparo,
censura, injusticia, matar, dolor, guerra…. Nunca pude manipularlas, solo las
estudié con inquina sospechando su mal fondo… Todas juntas y separadas por
guiones sonaban como una ráfaga de ‘miedo’:
‘dis-pa-ro-cen-su-ra-in-jus-ti-cia-ma-tar-do-lor’…
La palabra guerra me sonaba menos fuerte, hasta dócil, a pesar de que producía
toda esa ráfaga, quizá porque, una vez declarada, solo quedaba vivirla o
morirla..., o las dos cosas. Quise creer que, algún día, guerra sería borrada del vocabulario e inventé mi primera palabra
para sustituirla: “pazamor”. Me sonó enérgica y, a la vez, cordial.
Muchos años después, me di de bruces contra
la censura que actuó en contra de mis paupérrimas letras que intentaban hablar
de literatura. También se cebó con un poema de amor para el que tomé prestadas
palabras sobre tauromaquia. Sucedió en una época en que la libertad de palabra
se había instaurado ‘democrática-mente’, y me pregunté por qué algunas mentes
asumían esa libertad, solo, en su propio beneficio.
Alguien me dijo una vez que la libertad de
expresión y la democracia habían vuelto, motu
proprio, a su cárcel, en la que habían malvivido durante cuarenta años, y
que llegaron demacradas y muy maltratadas.
Mi pubertad llegó
al mismo tiempo que el internado donde estudié el bachiller. Los adverbios,
prefijos y sufijos fueron buenos compañeros, lo mismo que el idioma francés y
la música.
Una religiosa nos recibió en nombre de la
superiora. Se presentó como sor Teófila y dijo en su discurso de bienvenida que
pretendía hacer de nosotras, y de nuestra capa, un sayo. Lo primero que hice
fue separar su nombre: ‘sorteo-fila’… Y mi código acertó de pleno porque, si te
tocaba en suerte, no te movías, ni siquiera orinabas, mas que cuando ella lo
ordenaba; tampoco levantabas la cabeza ni respirabas en su ‘fila’. Incluso leía
las cartas que enviaban nuestros familiares, controlaba las escasas monedas que
poseíamos o se las quedaba, y nos hacía comer a pesar de las arcadas que nos
producía aquella comida nauseabunda que cobraban a nuestros padres como comida
“decente”…
Disponía y machacaba nuestro cuerpo, la moral
y el alma. Nos vestía de temor, a la vez que con aquellos uniformes de los que
no salíamos, con suerte, más que dos días y una vez al mes, para ir a nuestras
casas. La verdad es que, con aquel hábito, tenía aspecto de garrapata, o de
demonio con dos puntitos de luz en lo alto: sus ojos. Su figura oscurecía todos
los lugares por donde pasaba, y estaba adornada con una sonrisa amarillenta y
tétrica.
En aquella otra
soledad, el miedo, me refugié en los adverbios que asumí con rapidez y separé
de inmediato. Por ejemplo: ‘divina-mente’, ‘bella-mente’, ‘afanosa-mente’...
Hablaban de la belleza interior, solo de ella. Y eso me salvaba porque, según
creía, mi aspecto físico no tenía cabida en los cánones de la belleza de
entonces y pensaba que hubiera tenido más éxito en el período de los homo erectus; pero tampoco, porque mi
piel no estaba cubierta de pelo. En fin...
En el colegio,
descubrí que Quevedo solía jugar con las palabras y, por medio de ellas,
ofender o ensalzar a amigos o enemigos: “su majestad escoja”. También supe que
Caro Baroja, en uno de sus ensayos, habló de que era un “en sayo”, de forma
desdeñosa, cuando trataba de analizar, interpretar o evaluar la “Literatura de
cordel”. Y conocí las obras hiperrealistas de Dalí, que transformaba la
realidad. Ellos fueron mi consuelo e hicieron que no me sintiera tan diferente
y que, hoy, me impida adjudicarme el término de maniaca, derivada de la famosa
palabra, manía.
Intento ‘pre-venir’ y pongo exquisito cuidado
en mis textos, procurando evitar concluir mis correos con un ‘rabazo’ en lugar
de abrazo, porque tengo una diversión nueva, cambiar el orden de las letras y conseguir
otros significados. Aun así, ante el temor de que mis familiares o amigos las
descubran y me encierren en un manicomio –otra derivación de manía–, sigo
escribiendo estas y otras teorías con tinta invisible.
Estoy contenta tras ‘releer’ este escrito; me
satisface comprobar que apenas tengo manías, salvo uno o ‘dos-cientos’ factores
que así pudieran indicarlo.
Ángeles
Sánchez Gandarillas